David Robert Jones nunca sería corresponsal de Mundotoro. Quiero que se me permita defender mi tesis, a la luz de lo ocurrido en una corrida verificada en la pequeña ciudad colombiana de Duitama, siendo el día el sábado pasado, y el sitio la pequeña plaza de toros
César Rincón, coso precedido por una
horrorosa estatua ubicada en las pesadillas de Rodin.
Con elementos de mi peña taurina, nos dirigimos hasta el mentado lugar desde la ciudad de Bogotá. Tres horas de viaje en carretera sobrevividos tras un pinchazo en la llanta trasera derecha, doloso hecho que vendría a ser evocado por la tarde con los pinchazos de
Solanilla a un inválido ejemplar que le cupo en suerte. Completaban el cartel un ensimismado, casi caído dentro de sí mismo
Ricardo Rivera, y la revelación de la temporada colombiana
Manuel Libardo. En el papel ganadero, la tarde prometía ejemplares de distintas ganaderías en sangres muy dispares: el Domecq ajandillado de César Rincón, los condesos de Achury Viejo, los samueles de Fuentelapeña, el Juan Pedro de Juan Bernardo, el Núñez de Garzón Hermanos y los baltasares de Andalucía. Tan solo el ejemplar de Achury pasaría como toro terciado en Bogotá, por lo que hay que apuntar que la corrida fue anovillada, y más que una festejo concurso, se trató de un evento parecido a agroexpo o toroexpo o cualquier memez que pueda hacerse en Corferias. No se picó a los toros (que llamaremos así para simplificar las cosas), y muchos pasaron con dos medios pares de banderillas al último tercio. Los matadores, entretanto, y excepto Libardo, se esforzaron por explicarnos lo mal que tienen hecha la suerte suprema. Ocho pinchazos y cuatro golpes de descabello en la tarde.
La corrida dejó una serie interesante de Libardo por el derecho, deshecha por la inútil maña actual de ligar el pase de pecho con un anterior molinete que descoloca a toro y torero. Sobre todo, lo que valió fue un natural perfecto de Rivera al adelantado Juan Bernardo Caicedo: puesto sin exageración, un muletazo limpio, bajo, con los vuelos, cargando la suerte con abandono, rematado en la pala del pitón contrario y sin toque, ligado en tercer lugar en una serie que se vería empañada, cómo no iba a ser, por un pingüi saliéndose de la línea, y un pase de pecho cualquiera. Pero seguíamos aplaudiendo ese tercer natural. Es lo que puedo comunicar.
David Bowie, años atrás, había resumido en una exquisita canción el drama de la incomunicación: un astronauta se comunica como el genérico Major Tom al Cabo Cañaveral, pues está a punto de salir a una misión de caminata espacial. Encima del mundo, sobre todos nosotros, está solo como nadie lo ha estado. En tal perspectiva de la condición humana, la comunicación adquiere su cariz central. Sobre el caos de la soledad espacial, a Bowie no le queda sino la comunicación que emite, pero no es correspondida en la tierra. Para resumir su importancia: mientras el mundo veía el alunizaje del Apolo 11, sonaba esa canción que representa la soledad humana cuando la comunicación o la palabra o la oración están rotas. Luego caería al espacio del universo para siempre.
Crónica de Mundotoro sobre la corrida de Duitama:
Mentira. Esta comunicación de Mundotoro, que hace las veces de crónica taurina sobre una corrida, es toda una mentira, plagada de generalidades, por lo tanto imprecisa hasta el desenfoque. Porque para empezar, quien la firma, a menos que sea un gemelo o posea el don de la ubicuidad, es el mismo Alberto Lopera que en esos exactos momentos de la corrida estaba narrando para RCN el festejo de Medellín. Incluso, en el minuto 01:50 de
este video, puede oírse a Lopera en el fondo narrando unos trapazos, a miles de kilómetros de la plaza de Duitama. ¿Cómo puede ser creíble esta comunicación publicada a sabiendas por Mundotoro?
Lo increíble del asunto, se contiene en la reseña al ejemplar de Las Ventas del Espíritu Santo en el cuarto párrafo. Primero, se dice que es un toro, cuando en realidad fue un novillo de 440 kilos. Segundo, se le adjetiva como
un buen toro, sin sentir el mínimo sonrojo por tan enorme mentira, escrita a la ligera con la misma desaprensión con la que se firma la crónica de una corrida en la que ni siquiera se estuvo de cuerpo presente. ¿Cómo no van a ser buenos los toros imaginarios, si nos proponemos imaginarlos así, señor Lopera?
(Adenda: aquí el señor novillo "buen toro")
El novillo, lidiado por Solanilla, fue así: de nombre
Presidiario, bajo, sin muchas patas, agalgado de lo anovillado, tocado del izquierdo, negro zahíno, sin fuerzas y lavado de cara. Se durmió en el peto en el único encontronazo que tuvo. Se le picó en buen sitio pero de manera discreta. Pasó el segundo tercio con dos pares acusando por el pitón derecho las dos coladas que permitió Solanilla en la capa. En la muleta, quedó absolutamente parado en terrenos de su querencia, solo tragando los pases por adentro en medios muletazos por alto. Total y absolutamente parado, sin resistir, ni siquiera con la inercia de los mansos con físico, una serie continua de tres muletazos; con la lengua por fuera, permitió que Solanilla se pegara un arrimón mexicano de esos que, antes que explicar la supuesta valentía de un torero, explica la ausencia total de casta en un toro. Estábamos ahí, luego de viajar tanto, para que Solanilla se pusiera de rodillas y de espaldas, en un infantil fandilismo que resumiremos en una imagen de El Litri, para no cargar sobre el torero bogotano tanto:


Si la anterior mueca taurina la permite hacer un toro bravo, íntegro, fiero y con casta, estoy dispuesto a empezar a aceptar la valía artística de la estatua que preside el pequeño coso de Duitama. Como vimos todos los que asistimos a la corrida, el torillo de Rincón fue un ejemplar borreguil, una vela en una copa, un niño recién montando en su bicicleta, una monja bajo su sombrilla amarilla, o el presidente Santos, pero en cualquier caso nunca un
buen toro, a menos que entendamos "buen" como un adjetivo que podamos relacionar con las virtudes franciscanas de la no violencia, y mejor con las de la bondad absoluta y educada.
Lo peor es cuando los medios que tampoco estuvieron en la corrida, copian de manera descarada la mentira, y cometiendo errores de ortografía. Lo mejor, cuando alguien que sí estuvo en la plaza,
dice la verdad, o casi la verdad.
Este es el drama taurino posmoderno: masas y masas de aficionados sometidos a la continua propaganda de los grandes medios taurinos. Porque una cosa es la información, la comunicación honesta que pregunta a Major Tom si Dios ayudará en la misión, y otra el proceso constante de mentir para lavar la cabeza de los aficionados: "un buen toro de Rincón habla de una buena ganadería, que a su vez es la que piden las figuras en Colombia". La mentira enmascara muchas cosas. Uno no es un medio, no tomó fotos y solo tiene su sinceridad. Ellos tienen las páginas donde se confunde la verdad con la pauta amañada, y la defensa del sistema corrupto que les da de comer a costas de asesinar a la tauromaquia y su historia.
Antes habíamos atravesado los campos de Cundinamarca oyendo a los
Beatles, y luego los mismos campos verdes, verdes
del verde de todos los colores de Aurelio Arturo. Vimos un valle imponente donde en una mitad brillaba un sol parco, y en la otra mitad una nube oscura ensombrecía pequeñas poblaciones enclavas entre las colchas de los cultivos de papa, con todo y sus flores moradas como las de la finca donde crecen los toros de Miura. Nadie conoce la sensación de importancia
cuando se va a 100 por hora en una carretera serpenteada por árboles y prados mientras en la conversación está flotando la faena de Lagartijo a Perdigón, y suena
You got to hide your love away mientras todo se va llenando de niebla lentamente. Si poetizo esto, quizá un poco con exceso, es para explicar la crueldad de Mundotoro: íbamos tan contentos, y luego ellos nos escupían al día siguiente semejante mentira. Y luego, por supuesto, El Juli:

"Salió un Achury hechurado en lo de Conde de la Corte, adelantado, serio de cara y con brío. Empujó en la vara recargándose en el pitón derecho en un puyazo medio. Metió miedo en las banderillas de las que se defendía a hachazos que ya en la muleta, Libardo corrigió doblándose con él en los medios. cuatro series por la derecha de muy variado orden de eficacia y corrección, dos de naturales de uno en uno acompañados por el compás de una trompeta que aguantaba en suspenso para estallar hasta que Libardo diera el toque y el toro embistiera, lo que provocaba un olé contenido, feliz, sincero. En fin, la faena imperfecta que logra emocionar por la casta del toro y la sinceridad del torero, que siempre citaba cruzado y dando honestamente el medio pecho. Pero la plaza empezó a pedir un injustificado indulto."
"Agitaron sus pañuelos y ponchos y pitaron la primera igualada con la misma furia con la que pitan siempre el tercio de varas (lo que explica la inconsecuencia del indulto que pedían). La presidencia y el torero se dejaban engañar por la facilidad. Dentro del griterío, esos talibanes nuestros, se impusieron a grito limpio sobre lo que le faltó al toro en el tercio de varas, e increparon al torero, que los oyó, sobre la indignidad de un indulto barato. Antes habían logrado lo mismo con el tercio de varas en lo referente a dónde se deja al toro en suerte, y también los mismos gritos corrigieron los incompletos tercios de banderillas. A gritos, sin páginas grandes de pautas de miles de euros, hasta que la plaza quedó en un silencio sepulcral. Ya nadie pedía el indulto, los talibanes callaban con las gentes normales y Libardo se quedó cuadrado en la cara del toro. Luego echó todo el cuerpo tras la espada, hizo la cruz bajando la mano izquierda con corrección y salió limpiamente en el costillar tras haber dejado media estocada en el hoyo de las agujas. El toro moriría con dignidad en menos de 10 segundos, rodado, muerto con honor, para lo que nació. Se levantaría muerto sobre la mentira de Lopera, de Mundotoro, de El Juli, de Matilla, de Ruiz Villasuso, del sistema, y le pediría comunicación a Major Tom."
A mis compañeros de tendido, talibanes irremediables
@Luisoptions @canaveralito , familiares, el perro Hongo que vino de Holanda* o algo así, y demás aficionados que corrigieron el rumbo de una corrida.
También a David Bowie por nunca haber aceptado el trabajo aquel en Mundotoro, y haber compuesto entonces en 1969 la imprescindible Space Oddity
*El perro no vino de Holanda: vino de Australia. Nos acompañó toda la corrida muy atento a los pormenores y pormayores de la lidia. Australian Cattle Dog, es su raza.
































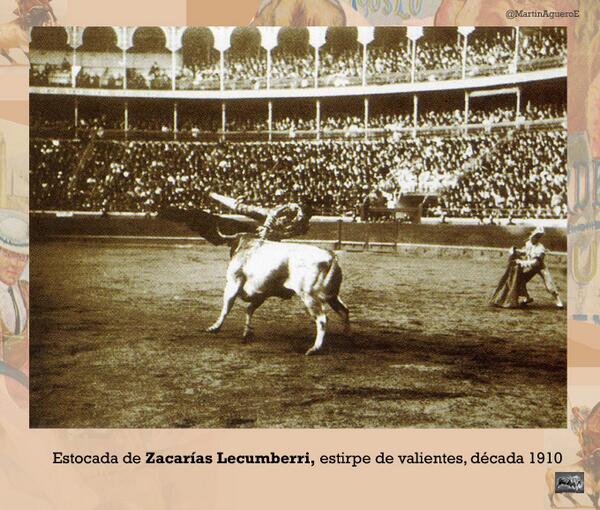














.jpg)


















.mkv_004441610.jpg)




